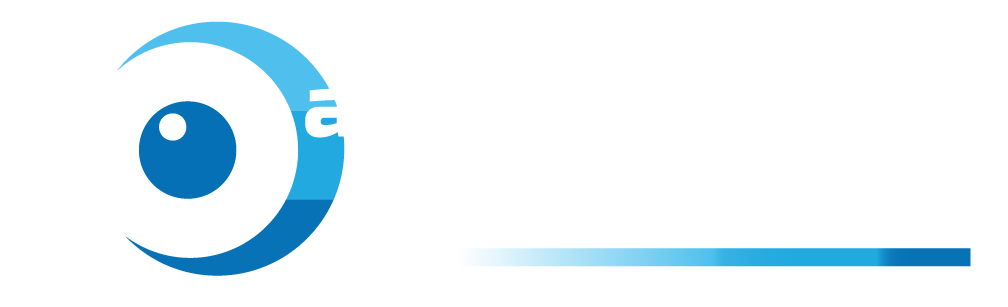En días recientes, un periódico costarricense publicó un artículo y un editorial acerca de que Costa Rica es un destino poco atractivo para que nuestros científicos formados en el extranjero regresen al país. Dichas publicaciones se basaron en un informe del Programa Estado de la Nación (PEN) en su plataforma HIPATIA. El informe resume entrevistas realizadas a 765 costarricenses que realizan investigación en 42 países. A groso modo, se indica que las bajas remuneraciones, equipo y condiciones para hacer investigación son las principales causas de la llamada “diáspora científica costarricense”.
En ese sentido, puedo indicar de mi experiencia haciendo investigación de alto nivel en la región, que la investigación científica en Costa Rica presenta una complejidad única y desafiante. Aunque Costa Rica alberga una rica diversidad cultural y un potencial intelectual impresionante, la realización de investigación aquí está plagada de obstáculos que dificultan su desarrollo pleno y fructífero.
Desde mi óptica, es un contrasentido pretender que las mentes brillantes que buscan educación y oportunidades en el extranjero regresen a sus países de origen. A pesar del anhelo de ver regresar a estos cerebros con nuevas ideas y conocimientos, es correcto que se enfrentan a la realidad de limitaciones salariales, infraestructura insuficiente y acceso limitado a equipos de vanguardia. La falta de inversión y apoyo financiero a la investigación en el país desmotiva a muchos talentos a retornar.
No obstante, incluso aquellos valientes científicos que eligen regresar chocan con desafíos adicionales. En muchas universidades, se encuentran con grupos arraigados en la comodidad de la docencia tradicional, desinteresados o incluso resentidos hacia la investigación. Estos grupos, que pueden haber tenido experiencias infructuosas o simplemente carecen del fervor por la innovación, minan la energía y entusiasmo de quienes intentan emprender investigaciones significativas. Esto lo puedo decir en calidad de alguien que ha experimentado directamente la situación en cuestión, porque en mi tiempo en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, rankeada como una de las mejores universidades latinoamericanas, recibí mucho menoscabo hacia mi efervescente trabajo en pro de publicar artículos científicos en los mejores journals de mi campo. No podría extrapolar a todo el cuerpo docente de dicha escuela, pero siempre hubo un grupúsculo que veía con recelo mi trabajo y el del programa de investigación que lideraba.
Otro aspecto es cierta “presión social” que también influye en la ecuación. En algunas comunidades, el éxito se mide por la capacidad de triunfar en el extranjero. Aunque esta búsqueda de logros fuera de las fronteras es loable, la falta de valoración a los científicos que regresan para contribuir al desarrollo local perpetúa la fuga de talentos y desincentiva el compromiso con el país. De primera mano conozco a los padres de la física nuclear en Costa Rica, que trabajando con las uñas en los años setenta, lograron desarrollar lo que hoy se llama Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (CICANUM) en la Universidad de Costa Rica. Desde mi perspectiva, ni el país ni la propia UCR han reconocido nunca su tremendo aporte.
En aras de mantener la integridad y excelencia académica, resulta fundamental que las universidades observen con rigor sus propios estándares y directrices. En este sentido, otorgar prioridad a docentes con titulaciones de doctorado es esencial para salvaguardar la calidad de la educación superior. La posesión de un doctorado no solo refleja un nivel profundo de conocimiento y experiencia, sino también un compromiso sostenido con la investigación y el avance del conocimiento en un campo específico. No obstante, es lamentable constatar que en ocasiones se designan roles de liderazgo y dirección a profesionales carentes de grados académicos, lo que puede socavar la base de la institución al disminuir la apreciación y prioridad hacia la investigación. Este enfoque equivocado no solo priva a la institución de líderes con una profunda comprensión del entorno académico, sino que también afecta la motivación de aquellos profesores que han invertido tiempo y esfuerzo en perseguir la excelencia a través de la obtención de doctorados. Con el fin de fomentar un entorno en el cual la investigación de alto nivel sea valorada y promovida, las universidades deben reconocer y recompensar adecuadamente a los académicos que han demostrado su dedicación y habilidades a través de la obtención de títulos de doctorado, y así, asegurar una comunidad académica sólida y en constante progreso.
La situación que enfrentan los científicos respetados que se encuentran fuera de Costa Rica y consideran regresar es, en ocasiones, desafiante. Uno de los obstáculos notables es la percepción de que las decisiones administrativas en algunas instituciones universitarias no siempre están alineadas con los méritos académicos y de investigación. Es especialmente frustrante cuando se observa que personas sin antecedentes académicos sólidos ni experiencia en investigación asumen roles de liderazgo y dirección, a menudo debido a sus capacidades administrativas o porque les dieron un puesto. Esta circunstancia, donde los puestos de autoridad se otorgan sin considerar adecuadamente la formación científica y experiencia, puede minar la confianza en la institución y desalentar a los científicos calificados a considerar el regreso. Para lograr una comunidad académica vibrante y en constante desarrollo, es esencial que las instituciones valoren y promuevan a aquellos que han demostrado su excelencia a través de la investigación y la formación académica, creando un entorno que inspire y respete la trayectoria científica. Puntajes sobre publicaciones realizadas en journals de alto factor impacto o indicadores como el google scholar debieran ser fundamentales para quitar cualquier subjetividad y amiguismo en la apertura de plazas para investigadores y docentes.
Ahora, si las instituciones que tienen los fondos para investigar en Costa Rica son primordialmente las universidades públicas, éstas debieran garantizar concursos transparentes para las plazas de investigación y docencia, en donde existan métricas que ponderen la producción científica, el grado académico y la experiencia en el campo particular. Los requisitos de dichas evaluaciones no debieran hacerse a la medida de nadie, y menos en personas que si son evaluadas de manera objetiva, no serían tomadas en cuenta en la academia formal internacional.
En Latinoamérica, hay países como Colombia, México o Chile que tienen muy claros los requisitos para repatriar a los investigadores formados en el extranjero con métricas claras y homologadas a los estándares del primer mundo, y cuya decisión para escoger a un nuevo investigador no depende de votaciones por terna, sino en el análisis sólido de atestados y su cuantificación por puntajes en rubros claros y reglamentados.
Es lamentable constatar que en algunos círculos académicos persiste la creencia errónea de que la publicación científica es motivada únicamente por vanidad personal o el deseo de destacar en la comunidad académica. Esta perspectiva simplista y desacertada desvaloriza el compromiso arraigado que la academia ha mantenido a lo largo de décadas en la búsqueda incansable del conocimiento y la contribución al avance de la ciencia. La publicación científica no es un acto de exhibicionismo, sino más bien un pilar fundamental de la academia seria y rigurosa, donde se comparten los resultados de investigaciones minuciosas y se enriquece el acervo global de conocimiento. Es crucial recordar que la publicación científica está anclada en la responsabilidad intelectual y el deseo de contribuir al entendimiento colectivo, y su subestimación socava los esfuerzos de aquellos que han dedicado sus vidas a la expansión del saber y al enriquecimiento del debate académico.
Tampoco puedo soslayar otro aspecto que en mi época en la UCR me limitó muchísimo. En numerosas instituciones universitarias, se ha observado una tendencia en la cual el personal administrativo busca equipararse en funciones al cuerpo académico, asignándole una carga considerable de tareas que antes recaían en su ámbito. Esta evolución puede atribuirse, en gran medida, a la creciente digitalización de procesos en la educación superior, que ha traído consigo una proliferación de procedimientos electrónicos y sistemas de gestión. Si bien esta automatización puede agilizar ciertos aspectos de la administración, también ha resultado en una creciente carga administrativa para los académicos. La necesidad de navegar por sistemas electrónicos, presentar informes detallados y cumplir con requisitos administrativos ha comenzado a desviar la atención de los docentes de su enfoque principal en la enseñanza y la investigación, impactando en última instancia la calidad de su labor académica.
El camino hacia la investigación fructífera en Costa Rica no es un camino fácil. Requiere inversión en infraestructura, fomento de una cultura de investigación en las universidades y reconocimiento a los científicos que eligen quedarse y contribuir. Superar estos desafíos es esencial para cultivar un entorno en el que la investigación científica florezca, generando conocimiento valioso y soluciones a los problemas que aquejan a la región y al mundo en general.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, foto en PDF de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr, o elmundocr@gmail.com.