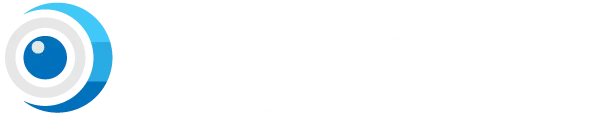Silvia Hernández Sánchez*
Los resultados de los estudios evaluativos suelen ser, en tanto investigaciones, muy ilustrativas y detalladas acerca de lo que ha sucedido con la aplicación de determinados proyectos, programas, planes o políticas públicas. Probablemente también sean abundantes en sus conclusiones sobre los efectos y cambios que se muestren en una población determinada a partir de ellos, e incluso, se propongan ofrecer recomendaciones acerca de cómo mejorar el desenvolvimiento de tales intervenciones.
No obstante, poco se hace referencia al uso real y potencial que dan quienes toman decisiones sobre dichos estudios y a su naturaleza, la de los gobernantes, en torno a la coyuntura y estrategia eminentemente política que está en la base de su acción pública.
Para empezar, un político-gobernante no es un investigador. Sus destrezas, tiempos y ámbitos de aplicación, como es obvio, corresponden a otro tipo de necesidades y expectativas.
Las evaluaciones que quieren ser utilizadas cada vez más en el nivel político han de comprender esta básica situación de partida y acoplarse, para su mejor aprovechamiento, a este devenir histórico que envuelve el ámbito de la toma de decisiones gubernativas y de tipo político en general. Costa Rica no escapa de esta condición, por el contrario, ella se enfatiza aún más en algunos casos.
El Sistema Nacional de Evaluación de Costa Rica (SINE) y toda la legislación que le ampara nació a fines de los años 90´s, y desde entonces el país ha contado con un desarrollo continuo del monitoreo y evaluación de las políticas públicas, aunque aún tiene por delante grandes retos que le permitan cumplir a cabalidad las pautas establecidas en su normativa, tanto en instituciones como en sectores gubernamentales. Es decir, tiene que consolidar aún más su base institucional para que se ejerza el monitoreo de las políticas públicas a todo nivel (política, plan, programa, proyecto), así como para que se practique una evaluación propiamente dicha de intervenciones estratégicas de gobierno en forma sistemáticamente.
El cambio cultural en la orientación del personal público hacia la planificación estratégica se da paulatinamente, en el marco de un enjambre de leyes previstas para ello donde destacan, la Ley 5525 de Planificación Nacional y la Ley 8831 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y los reglamentos y lineamientos técnicos actualizados de ambas.
Esta primera característica centrada en el marco normativo ha permitido que los tomadores de decisiones (dirección técnica media y alta del gobierno y gobernantes) tengan un margen de maniobra relativamente delimitado en materia de monitoreo y evaluación y estén “obligados” a acatar un mínimo de condiciones para sostener el sistema democrático y de régimen presidencialista que nos caracteriza.
Hay que recordar que hace apenas unas décadas, los Ministerios de Planificación en la región centroamericana, sufrieron el embate de las distintas corrientes (nacionales e internacionales) que han cruzado y reducido el tema de la planificación del desarrollo, hasta el punto, inclusive, que muchas de estas instituciones desaparecieron en algunos países, haciendo, en cambio, de la programación presupuestaria el “modus operandi” por excelencia para la planificación.
El efecto neto en Costa Rica de esa corriente liberalizante ha sido que el país, en materia evaluativa, se haya enfocado en elementos mínimos del monitoreo encaminados a dar cuentas únicamente sobre las metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es una estrategia de mediano plazo (4 años) que condensa compromisos de gobierno, y relativamente vinculado al ciclo político y presupuestario; sin desarrollar, sino hasta años recientes, enfoques de seguimiento y evaluación más acordes y abarcadores desde la perspectiva del funcionamiento de un ciclo de políticas púbicas y de estrategias macro, pensadas para el largo plazo.
Tampoco se aprovechó su potencial como fuente de información técnica dentro del gobierno, ni se profundizó en el fortalecimiento del SINE, como red institucional de apoyo específico para el análisis, que permitiera desde hace varios años atrás, cierta fluidez en la ejecución de evaluaciones posteriores como insumo, ni por parte del gobierno ni por parte de otros grupos interesados.
Decimos así que una segunda característica en el caso costarricense es entonces, que estas prácticas dieron a luz a un sistema sofisticado y políticamente correcto de seguimiento a la principal agenda del gobierno, centrado en el monitoreo a indicadores que, en algunas administraciones, ha sido utilizado por sus representantes como sistema de rendición de cuentas, pero muy poco utilizado como base para el diseño o formulación de políticas nuevas.
Como tercera característica, las prácticas presupuestarias que orientaron la planificación en los últimos 20 años mostraron como resultado que no han sido suficientes como para orientar el desarrollo ni salir de las crisis. Esto es así tanto para Costa Rica como para otros países latinoamericanos que buscan hoy, desde sus gobiernos, una mayor vinculación plan- presupuesto, y un empuje desde “adentro” de prácticas evaluativas más consistentes como insumo estratégico para políticas públicas duraderas, distributivas y de largo alcance.
Por ello, las tendencias actuales en el mundo occidental han empezado a empujar el tema de las evaluaciones como ejercicios, que aún siendo investigativos, permiten emitir valoraciones fundamentadas que pueden orientar a tomadores de decisiones sobre sus estrategias de política. Esto no ha sido fácil, considerando que hay que conjugar el uso de recursos durante largos períodos que son requeridos en las investigaciones, con la coyuntura política que exige respuestas rápidas.
Fortalecemiento a las Capacidades en Evaluación:
Hoy, la situación es otra, ante este vacío desde la Administración Chinchilla Miranda se configuró una masa crítica de evaluadores independientes refugiados en la academia que empujan el tema; además, y sobre todo, en el nivel político.
Se presento una propuesta para la ejecución de un proyecto de cooperación cuyo objetivo es mejorar las capacidades de evaluación del país en su conjunto, empezando por las del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). Así nació el programa de Fortalecimiento a las Capacidades en Evaluación (FOCEVAL), auspiciado por la cooperación alemana.
FOCEVAL se entiendio como una alianza estratégica intergubernamental, y tuvo un efecto en la sensibilización y promoción de una cultura favorable a la evaluación como base para la toma de decisiones de política pública, ejecutando ejercicios a todo nivel: altos jerarcas, comisiones de diputados, gerencia media, directores de programas y proyectos, y analistas ejecutores y en particular de MIDEPLAN.
Esa promoción ha tomado distintas formas, desde las más sencillas como “conversatorios”, hasta complejas como grupos de trabajo y conducción de evaluaciones piloto. Inclusive, pasando por asistencia técnica para la elaboración de manuales y capacitación especializada dirigidos a algunos líderes técnicos.
En Costa Rica, hoy estamos frente a un espacio de favorecimiento al uso del monitoreo y la evaluación para la toma de decisiones, sumado a una sociedad civil que lo exige.
Esta coyuntura le representa al Gobierno actual una oportunidad política y técnica para reequilibrar la correlación de fuerzas entre la formulación de políticas públicas inteligentes y dotadas de información técnica confiable, que esperamos sea aprovechada correctamente.
*Anterior Viceministra de Planificación Nacional y Política Económica
____
Los artículos de opinión no reflejan la posición editorial de El Mundo. Las personas interesadas en publicar un artículo de opinión en el sitio pueden enviarlo a la dirección redaccion@elmundo.cr con nombre completo y número de cédula.